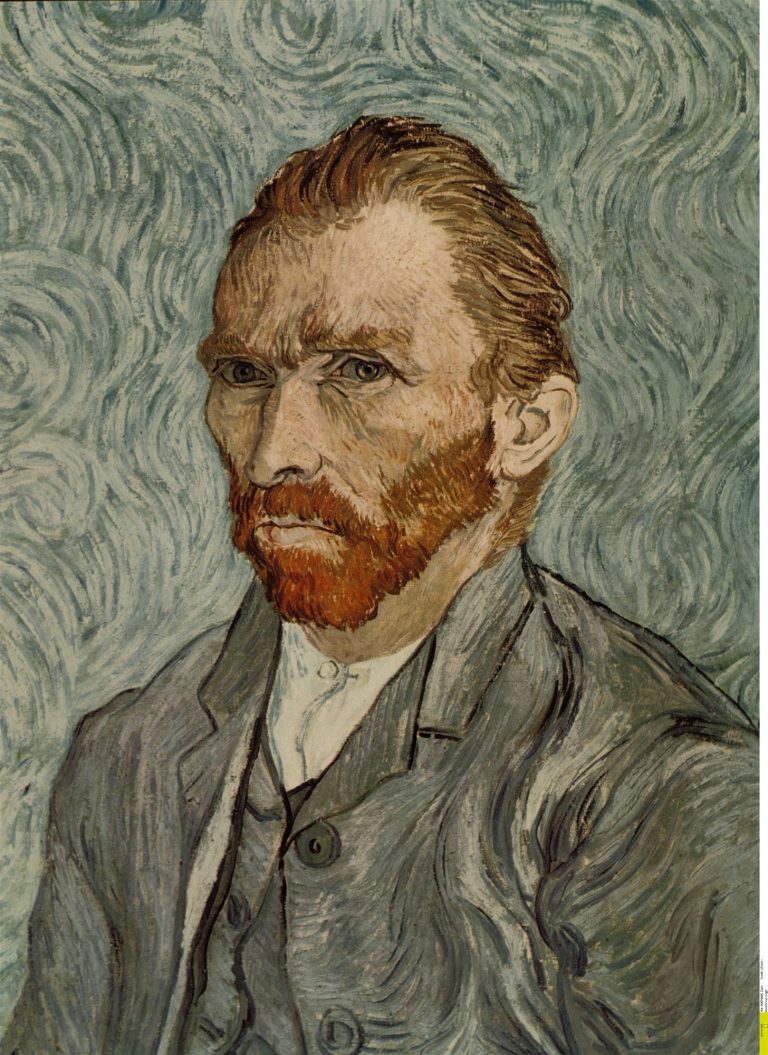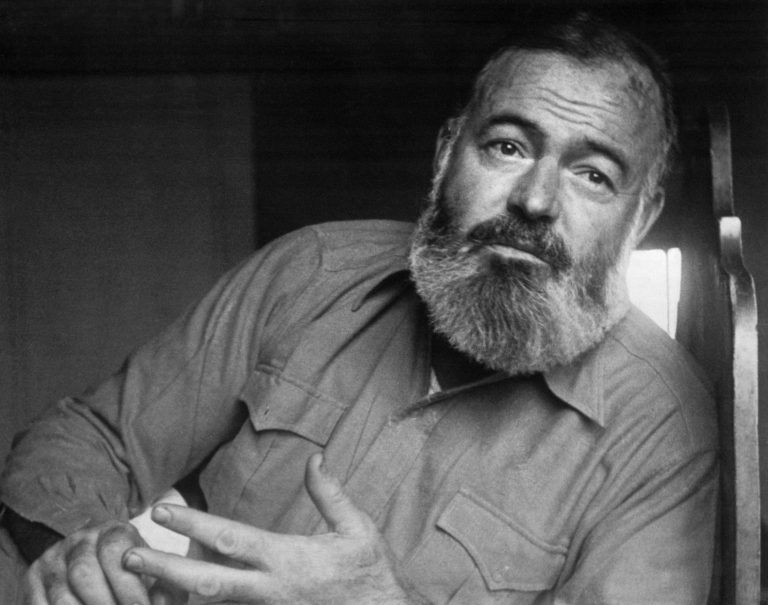Con una clara orientación a desafiar los poderes y gobernantes que oprimían al pueblo, una mente rebelde y vigorosa y muchas ganas de enterarse de todo, el muy joven Ignacio Ramírez, en cuanto se trasladó con su familia a la ciudad de México, desde su natal San Miguel el Grande, se puso a estudiar. Había sido testigo, desde muy niño, de la malignidad de la carencia, la injusticia de los que se inventaban justos y la pobreza de espíritu de gobernantes y políticos. Eran otros tiempos. Aunque parezcan los mismos. Dos siglos hacen ya, cuando los menjurjes para hacer la patria estaban casi empezando.
Juan Ignacio Paulino Ramírez, se llamaba, y eso escribió con su letra fuerte cuando solicitó entrar a los 16 años al Colegio de San Gregorio. Muy poco tiempo después pasó al Colegio de Abogados de la Universidad Pontificia. Rudo y muy brillante era. Cuentan sus biógrafos que era un obsesivo visitante de bibliotecas y era muy común encontrarlo en la del Convento de San Francisco, donde se puso a estudiar toda materia: desde las ciencias naturales hasta las bellas letras. También aprendió varios idiomas y a componer en español perfecto la tonada que quería llevaran sus palabras.

Su discurso para ingresar a la Academia de Letrán – máxima agrupación literaria de las jóvenes promesas de la época – pronunciado el 18 de octubre de 1836 empezó así: “No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos”. (Nadie gritó ni murmuró siquiera. Del susto se detuvo la respiración de los asistentes.). “El día de hoy me siento muy honrado por la oportunidad de deliberar y afligir a las almas puras, así como los pensamientos de los hombres más prodigiosos o portentosos de la nación mexicana.” (Efecto logrado, atención individida). La voz del orador subía de tono y el asombro apenas comenzaba.
Ignacio Ramírez, a punto de agregar otro nombre a su apellido, seguía hablando de manera irrefutable y casi traslúcida de que la existencia de la deidad suprema, al inventar diversas religiones muchas veces sustentadas en el terror era cosa del hombre y se había desvirtuado, que ningún ser ordinario se podía transformar en algo divino, “ni tampoco en un intercesor del Supremo Arquitecto” y abundó en la repulsión que le producía utilizar el terror a Dios para cambiarlo por ignorancia y poder. Habló de la antigüedad y de la filosofía más nueva. Y el cierre de su discurso también fue apoteósico: “La máxima que nos enseñaron los conquistadores fue que no debemos esperar que ninguna divinidad venga en nuestro auxilio, los mexicanos siempre estaremos solos. Nuestro progreso y el anhelado sustento nos lo hemos de ganar con el sudor de nuestra frente, como todos los otros seres de la naturaleza. Es por eso que reitero que los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos… sean o no blasfemos mexicanos. ¡He dicho!”.
Cuando sus palabras acabaron, el silencio, antes oscuro, se transformó en vítores y ruidosas opiniones. Algunas a favor, otras en contra, pero iluminadas todas. Por supuesto que su solicitud para entrar a la Academia fue aceptada. Ignacio Manuel Altamirano, escribe sobre aquel día: “aquellas cabezas cubiertas de canas y de lauros se levantaron con asombro, fijándose todas las miradas con avidez en el joven orador, que acababa de lanzar en aquel santuario de la ciencia un pensamiento que fulminaba las creencias y los dioses”.
Y también, por cierto, a maravillar y a ganarse la fama de ser un espíritu oscuro de mente luminosa, un sabio de conocimiento casi mágico. El inicio de su paso por la historia política y literaria nacional, no sólo como un hombre de libres pensamientos y palabras excelsas, sino personaje conocido para la posteridad con el nombre de “El Nigromante”

Con una labor periodística constante: fundó con Manuel y Guillermo Prieto el periódico “Don Simplicio”, que con adecuada jiribilla pretendía ser “la mirada de los simples”, dijo pertenecer “a la “proscrita clase de los trabajadores” y proponía “ser mexicano ante todo” adoptando dos modalidades: una “risueña y fandanguera” y otra, “formal y meditabunda”. Con el interesante vínculo entre la nigromancia y la crítica a las costumbres (“de cualquier vaporcillo, surge pronto un abogado, decía). Pretendía promover una reforma política, religiosa y económica y así lo hizo. Aprovechando y burlándose, primero de sí mismo, luego de los demás, usando la oratoria, el ensayo, la tribuna y la prensa, pero también componiendo versos que vale la pena aprenderse.
Y un oscuro Nigromante
que hará por artes del diablo
que coman en un establo
Sancho, Rucio y Rocinante
con el Caballero andante.
Su herencia llega hasta hoy, día de su nacimiento, lector querido. Leámoslo de nuevo. Acudamos a su nigromancia para defendernos de antiguas pestes y sobrevivir- convenientemente hechizados- a las pandemias presentes.