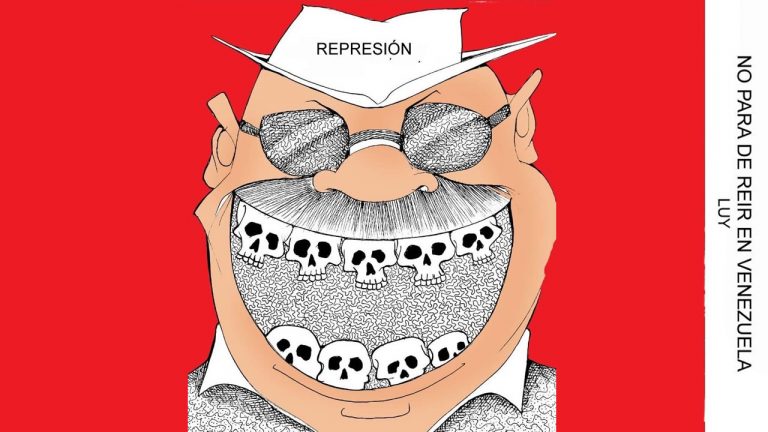POR JULIÁN VERÓN
Recuerdo haber estado subiendo desesperadamente las escaleras del apartamento de Luis. Esa fue la última vez que lo vi. Siempre subo las escaleras rápido, no sé por qué. Hay algo en mis adentros que no deja que mi cerebro envíe una señal lenta a mis piernas para subir escalones. Tiene que ser apurado, como si estuviese en una especie de carrera de escaleras.
Luis me recuerda a mí mismo. Es una persona que nunca sintió que pertenecía al lugar que lo vio nacer. Pero nada más en eso nos parecemos, y en la insoportable necedad por aprender a tocar la guitarra.
Él lleva cinco años viajando por todo el mundo. El día que se despidió de mí, tenía una guitarra Gibson electroacústica guindada en el medio de su pecho, nervios que adornaban la parte más grande de su nariz y dejaban caer gotas de sudor que limpiaba con la misma mano en donde cargaba su pasaporte azul.
Su primer destino al salir de Venezuela era Río de Janeiro. Un viaje algunos años atrás con un amigo, le mostró el bossa nova, las brasileñas y a muchos otros mochileros que vivían de tocar la guitarra sentados en las calles más populares de Río; algo que enamoró perdidamente a Luis. La oportunidad de vivir de tocar la guitarra en las mismas calles y playas del país donde se escribió la “Garota de Ipanema” fue algo muy difícil de rechazar.
Luis Acedo siempre fue muy inseguro. Su estatura lo jodía un montón, y es que los hombres tenemos una especie de machismo no estudiado con el tamaño de nuestras partes: nuestro pene, nuestro auto, o nuestra cuenta bancaria. Siempre queremos que sea lo más grande posible. ¿Para qué? No sabemos. Sólo sabemos que si en determinado momento alguien pregunta por alguna de ellas, queremos que nuestra respuesta tenga la palabra “grande” en algún lugar. Luis tampoco tuvo muchísimos talentos. No fue un estudiante estrella, no jugó al futbol, y tampoco encontró algún instrumento (antes del inexplicable enamoramiento de su guitarra) que dominara. Luis es alguien normal. Una normalidad que muchas veces puede pesar a quién la posea.
Lo último que me dijo antes de irse a Brasil fue “te mando fotos de brasileñas”. Luego de eso se montó en el auto de su mamá y partió rumbo al aeropuerto de Maracaibo. Su destino era Caracas, Manaos y luego Río. Al verlo partir sentí un poco de envidia sana, si es que eso existe. Viajar es solamente para valientes, y yo soy todo menos alguien valiente.
Luis me escribió por Facebook al llegar a Río. Me enseñó fotos de sus drogas, tragos, ligues. Sentí celos por estar aún en casa de mi madre, caminar las mismas calles, hablar con las mismas personas y saber que me estaba perdiendo un mundo allá afuera. Cada historia que me contaba por chat me hacía sentir muy celoso, incluso a veces creo que deseé que le fuera mal para tener una especie de razón o superioridad moral que justificara no viajar, salir del nido y mandar todo a la mierda.
Quedarme en mi zona de confort siempre ha sido una especie de látigo de autoflagelación en mi vida. Ese flagelo me ha quitado oportunidades laborales y amorosas. A veces estacionarse en el mismo lugar que conocemos pareciera la respuesta correcta, cuando evidentemente es más veneno que solución.
Cada dos o tres meses Luis me escribía, y me contaba que cambiaba de ciudad en cada oportunidad. A veces los mensajes llegaban de Río, Ipanema, Salvador, Curitiba. En esta última, me contó que “estaba en un hostal compartiendo habitación con cinco personas”. Mi respuesta siempre era “¿Y el trabajo?, ¿cuándo vas a encontrar trabajo?”.
Luis no viene de una familia millonaria, pero su padre antes de morir le dejó una pequeña herencia que decidió usar con el fin viajar por el planeta. Una decisión que, para ese entonces, me parecía una especie de suicidio. No entendía cómo una persona prefería gastar su dinero en viajes que en alguna inversión material que en el presente o futuro le dejaría dividendos. Para mí, viajar sin rumbo era el sinónimo de botar el dinero a la basura, y quizá en una pobre autodefensa de mi pisoteado ego, el preguntarle por su trabajo me hacía sentir mejor.
Entonces, me contó que había conseguido trabajo en ese hostal donde estaba: era el nuevo recepcionista. Me dijo que su recámara no era la mejor, que por trabajar en el hostal no se la cobraban y para él eso era maravilloso. Me contó sobre algunas cucarachas que vio pasar en su recámara, debido a la mala limpieza del hostal; que escuchaba cada noche a varias parejas coger a altas horas de la madrugada, aunque todo esto valía la pena porque podía vivir en distintas ciudades y tocar la guitarra diariamente. Día a día hacía casi 20 dólares por tocar su guitarra. Pero Brasil no terminó de enamorarlo como él pensó. “Al final del día sigue siendo América Latina”, me dijo en un mensaje. Su nuevo destino era San José, Costa Rica.
Luego de meses sin saber de mi amigo, un día me llega una foto por Facebook de Luis en traje de surfista, montando una ola –esa imagen posteriormente sería su foto de perfil–. Ahora trabajaba de profesor de surf en Costa Rica. Además, me dijo que estaba saliendo con una escocesa que le prometió que se casarían, y ella le consiguió el contacto de la academia de surf. Mientras tanto, yo seguía exactamente con la misma vida y en el mismo lugar que cuando Luis decidió dejar la ciudad.
Ya nuestras conversaciones eran cada vez más cortas y menos seguidas. Viajar por el mundo y conocer nuevas amistades, costumbres y culturas te aleja de tus amigos de toda la vida; expande tus horizontes y te hace ver las cosas de otra manera, así que probablemente ya en ese momento Luis pensaba que yo era un tonto.
Casi seis meses después de enviarle el último mensaje, me entra un mensaje suyo contándome que se había mudado a Suiza “para ayudar a un amigo que conoció en Costa Rica a armar un concierto”. Luis me escribió que su único trabajo era hacer la tarima con materiales sostenibles, y a cambio de eso tenía hospedaje y comida en las afueras de Zúrich. No me contó mucho más, y varias semanas pasaron hasta que vi una foto en su perfil de Facebook que decía que estaba en Glasgow, Escocia. Imaginé que tenía que ver con su amorío en Costa Rica, y claro que tenía razón: estaba con ella. Le escribí con el propósito de preguntarle, pero no me contestó. Ya en casi tres años que teníamos sin vernos nuestra amistad era más virtual que real, nuestros intereses bien distintos y él había cambiado totalmente, mientras yo seguía siendo la misma persona que lo ayudó a bajar su guitarra por los escalones del departamento de su madre para irse del país.
Nunca he entendido muy bien a los viajantes (sí, viajeros + errantes = viajantes). Mi capacidad mental no da para tanto. Siento que viajar sin rumbo puede “arruinar” mi vida y mis planes. Una especie de limbo que me dejaría sin chamba, sin novia, y sin todas las cosas materiales que poseo al día de hoy. ¿Pero de qué sirven todas estas cosas? Me da miedo sonar hippie, porque soy exactamente el antónimo más acertado a esa palabra. ¿Servirá de algo quedarse clavado en el mismo lugar, toda la vida, sin tomar un riesgo que al menos sirva para cuento de sobremesa en algún bar?
Cada vez que veo a la mayoría de mis amigos y familiares que están en la misma vida, mismo lugar y piensan exactamente igual que hace diez años, recuerdo a Luis y su guitarra electroacústica. Nunca me atreví a preguntarle por qué lo hizo, por qué irse a viajar y abandonar todo. Él se graduó de ingeniero civil, tenía su vida, amigos, familiares y trabajo en la misma ciudad, sin embargo, decidió dejar todo por una guitarra amateur y un cuento de una vida mejor en alguna ciudad del planeta.
Ya van cinco años sin verle la cara, y aunque hemos retomado un poco nuestras conversaciones por Facebook, sigo sin poder preguntarle por qué hizo lo que hizo. Hoy está en las afueras de Lisboa, Portugal, luego de más de 1 800 días sin un lugar al que pueda llamar “casa”; cucarachas en su habitación, músicos amateurs, amores no correspondidos, platos de comida extraña, ropa perdida, situaciones legales bastante raras y desapego total a todo ser humano o cosa material que lo vio crecer.
Cinco años viajando por el mundo, gastando el dinero que su padre dejó antes de morir con el objetivo de que tuviese una vida “más segura”, según me dijo. Quizá me da miedo preguntarle sus motivos, quizá la respuesta que me dé me haga replantearme toda mi vida, quizá me haga sentir mal y entienda que las oportunidades –por más cliché que suene esto– llegan una vez. Quizás ya tenga casi treinta años y sienta que todos mis sueños de conocer el planeta ya no tienen tiempo, espacio ni realidad. Quizás me de pánico sentirme bien fracasado.
Hoy ya no vivo en mi ciudad, salí de ella, cambié de casa, pero todavía soy la misma persona con un miedo insoportable a romper mi día a día y dejarme llevar por las cosas que conozco muy poco. Hay cosas en el mundo que no entiendo. Soy una persona muy prejuiciosa, y viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para la intolerancia, los convencionalismos y las mentes bien apretadas.
Nunca hay países extraños, el único extraño terminamos siendo nosotros, los viajantes. Estar en movimiento nos cura, nos quema enfermedades y hace que la circulación de nuestra incertidumbre esté andando, provoca que salgamos del enfrascamiento de nuestro ego, del cual hay que escapar como palomas de su jaula para luego volver al cielo.
Está bien tener frío y miedo. Está bien extrañar, pero mejor es tener que confiar en extraños; la atractiva levedad del desequilibrio e inestabilidad. Nada en un viaje nunca más es nuestro además de lo esencial: la arena, el aire, el sueño. Aprendemos a llorar y reír. Aprendemos a comer sin hambre. Aprendemos a morir y a que si nos entendemos, hasta podemos hacer amigos, chocar con la tierra y conocer la crueldad y bondad de las personas que nos rodean; y caer en cuenta que somos capaces de ambas. Ya nada nunca más volverá a ser como antes.
Viajar lo más lejos y más ampliamente posible, dormir en el piso, estar sin un centavo en la cuenta, enamorarse y desenamorarse de cualquier persona que dentro del Metro mire directamente a nuestros ojos por más de cuatro segundos. Entender los platos de comida que otras culturas se meten en sus estómagos. Aprender de ellos. Confiar en ellos. No confiar en nadie. Ser robado. No entender ninguna palabra que escuches en la calle. Llorar. Extrañar a tu madre y tus amigos. Ver a las personas con las que fuiste a la escuela casarse en el mismo pueblo donde nacieron. Ver que tú estás lejos de esto. Nadie dijo que viajar siempre era bonito o cómodo. Viajar es la manera más efectiva de quebrar el cascarón y sembrar marcas en tus hombros y párpados.
Quizá algún día le pueda preguntar a Luis porqué lo hizo.