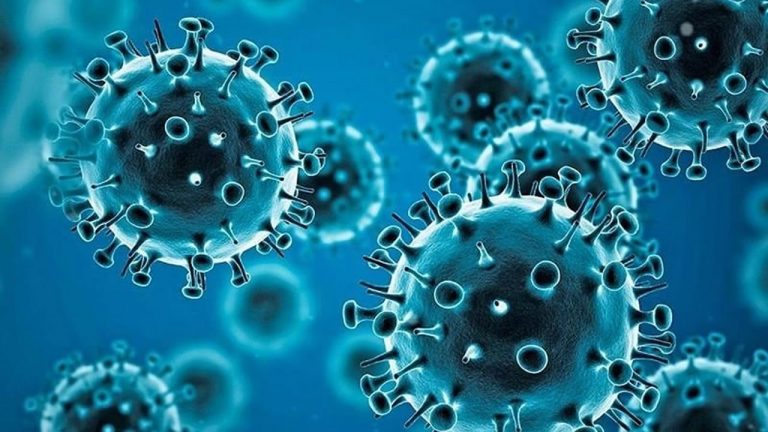Por Alejandra del Castillo
Estar triste es un sentimiento bastante común y poco sabemos diferenciarlo de la depresión.
Cuando estás deprimido no vuelve a salir el sol en tu interior, se acaba el color y la ilusión. Las ganas de vivir se esconden en alguna parte. El llanto viene a oleadas y todo interés se pierde.
La depresión es como vivir el fin del mundo todos los días. No sales de la cama, dormir es como un estado de simulación de la muerte pero despiertas. Despiertas y el dolor de espalda te mata, necesitas cambiar de posición y aun con eso no te puedes mover. La decisión más grande que puedes tomar esos días es moverte o hacer acopio de todas tus fuerzas para levantarte al baño.
Pero hay días que lo intentamos, nos sentimos deprimidos y aunque sentimos que algo no está bien, salimos de la cama y usamos una camisa de fuerza invisible por tratar de lucir como si nada. Y eso siempre resulta agotador.
Lo cierto es que la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aun así todavía no existe la suficiente atención sobre el tema.
El estigma que hay sobre las enfermedades mentales es grande y eso hace todavía más difícil tratar de acceder a un poco de ayuda.
Pedir ayuda no es sencillo. Psicólogos hay por montón, pero no son siempre garantía de ofrecer un gran diagnóstico y la clave para mejorar está en la evaluación.
En mi experiencia personal, debo decir que tengo una larga lista de “ayuda”, 14 profesionales para ser exactos. Mi actual psiquiatra, la número 15, es la única persona que me dio un diagnóstico certero.
Estaba muy deprimida. Nadie sabe qué decirle a alguien que confiesa tristeza con un llanto incontenible. Escuché millones de veces: “No te preocupes, todo va a estar bien”, “Échale ganas”, “Mañana será otro día”. Pero no, no era cierto. Nada estaba bien, mañana todo iba a estar igual o peor y yo seguía echándole ganas. Hoy asumo que la manera más sencilla de postergar el diagnóstico es creyendo que todo va a estar bien.
Hace tres años solicité una cita en una fundación de lucha contra la depresión. El lugar me pareció serio y en la cita el psicólogo que me atendió me garantizó que en cuatro semanas me sentiría mejor, casi como un infomercial de autoayuda. Él parecía tener una gran actitud y una enorme inexperiencia frente a un problema –ajeno– bastante real. Recuerdo haber salido frustrada y abatida. Solo pude llorar. Los días pasaron y mi situación se puso peor.
Me tomó tres meses más solicitar de nuevo ayuda. Cuando lo hice, acudí al Instituto Nacional de Psiquiatría.
Iba sola, a la mitad de una crisis. Llevaba más de 24 horas despierta, tenía náuseas, una ansiedad de los mil demonios y la esperanza de sentirme mejor.
Me recibieron diciendo que tendría que sacar una cita y que la próxima disponible era dentro de dos meses. Solo sentía que me moría y al mirar mi reloj imaginario, supe que no podía esperar dos meses. Entonces me sugirieron atenderme en urgencias. La entrevista fue corta, solo me preguntaron los síntomas y la clave para determinar que yo tenía un padecimiento crónico era haber pasado más de dos semanas en depresión.
Me recetaron antidepresivos y me dieron cita en dos meses. Me advirtieron que los antidepresivos comienzan a hacer su trabajo después de cuatro semanas de suministrarlos.
Así que yo debía asumir con toda la paciencia que no tenía, que me sentiría mal por lo menos cuatro semanas más. Pasó el mes, pasaron dos citas más y no hubo mejoría. De nuevo lo dejé –pero seguí con los antidepresivos.
Pasaron los meses y yo estaba mucho peor. No salía de la cama, no me bañaba, me había creído que iba a morir y comencé a abandonarme.
Después de mucho tiempo de esperar la muerte comencé a aburrirme. Entonces acepté que aquel sentimiento de morirme no era real y que mi vida continuaría en ese círculo del infierno si no volvía a pedir ayuda.
Llamé a una vieja maestra de la universidad y le expliqué cómo me sentía, me prometió ayudarme y buscó una psiquiatra según mi perfil. Hizo una cita y me llevó de la mano, como cuando las mamás te dejan en el kínder por primera vez.
Fue una sesión larga, llena de preguntas. Recuerdo que me extendió un diagnóstico en la primera media hora, luego me dijo que los diagnósticos solo se pueden confirmar entre seis y doce meses de tratamiento.
Me hizo una receta como para acabar con trescientos mil monstruos y un millón de pensamientos terribles y siete fajas emocionales, una para cada día de la semana.
Siempre estuve en contra de las mediaciones y por primera vez en la vida decidí que iba a intentarlo.
Al mes comencé a mejorar. Han pasado tres años y cada uno de ellos es mejor para mí.
Esperé tanto por pedir ayuda que el túnel que cavé fue profundo, oscuro y hostil, el camino de vuelta tendría que ser largo.
En una sesión, pregunté a mi psiquiatra si era conveniente que yo compartiera mi diagnóstico, ella me miró espantada y me dijo que no, que era algo mío, personal y que la gente no necesitaba saberlo.
Discerní un poco pero luego entendí. No lo decía por mí, lo decía por lo que sucede con la gente cuando lo compartes.
Ya sucedieron esas cosas terribles en las que he sido juzgada por mi diagnóstico, también sucedieron los chismes y las suposiciones, algunas personas hasta sacaron conclusiones.
Lo cierto es que decidí no callarme, no me siento diferente a ellos. Siento que he hecho por mí lo que debía y que al compartir aprendemos.
Compartir no debería ser nunca un motivo para sentir vergüenza o sentirse vulnerable y lo que ha sucedido es que las personas ahora me comparten que llevan tiempo sintiendo tristeza, que no saben si es depresión, que tienen días muy malos, que los acosan pensamientos terribles, que no quieren vivir o que la carga de mantenerse es insostenible, entonces me siento útil, les invito a pedir ayuda, a dar seguimiento, porque sentirse mal y vivir con ello no es vida.